Faltaban unos días para que se acabara el año y pensaba tomarme las últimas cervezas en uno de los lugares que más he visitado por los últimos años. Era miércoles, la ciudad estaba medio desocupada y oscura. Cogí el último bus de la ruta 135 de los buses del Poblado-Laureles.
Era una noche serena, sólo se escuchaba el chirriar de las partes viejas del bus, ya casi chatarra. De pronto, una bandada de unos cinco o seis niños irrumpieron cualquier quietud y tranquilidad, y se subieron en una sola estampada por la puerta de atrás. Les seguían dos señoras de cuerpos grandes con dos bolsas gigantes (podían ser del tamaño de la mitad de su cuerpo); inmediatamente se acomodaron en los asientos de atrás. Eran las señoras que venden dulces en el semáforo de la Aguacatala, al frente la virgen Rosa Mística, que siempre veo cuando subo caminando desde el metro y me recuerdan los paseos de olla con toda la familia.
Uno de los niños fue hasta la parte de adelante del bus, no dejó que el acompañante le recibiera la plata, sino el mismo conductor. No supe cuánto pagó, vi que era menos del valor del pasaje por todos. Luego, este niño se sentó en la silla detrás de donde yo estaba, al lado de otra niña, después de venderle dos chocolatinas a un señor que se sentía muy complacido de ayudar con su economía familiar.
Llegamos al Parque del Poblado. El semáforo de la calle 10 estaba en rojo y yo veía a la gente que estaba alrededor de Donde Chepe. La niña detrás de mí también la veía, empezó a decir, muy convencida de sus palabras, que todos los que estaban en Chepe tomando licor eran unos alcohólicos, ya que eran capaces de tomar sin estar escuchando música. En efecto, este hecho causaba una curiosidad y preocupación sociológica genuina a esta niña de 7 u 8 años. El chirrido del bus no me dejaba escuchar bien la conversación, pero entendía que su hermano pensaba igual. Estaban muy convencidos de su hipótesis y de la seriedad de su objeto de estudio.
Me levanté de mi asiento mientras el semáforo seguía en rojo sólo para ver la expresión de los niños mientras hablaban, se dieron cuenta que ya tenían espectadora y la niña comenzó a hablar más fuerte. Ella seguía asegurando que eran unos alcohólicos y una de sus preguntas fundamentales para llegar a esa conclusión era que por qué motivo tomaban si no estaban de fiesta; lo sumaba también al hecho de que en su mayoría estuvieran vestidos de negro. Y de pronto el niño interrumpe, se levanta de su silla, se ubica en la mitad del pasillo y bastante histriónico, y me dice, "no, ud sabe lo que son, vea… vea..", y hace ese gesto de juntar el dedo pulgar y el índice, y llevárselos a la boca para aspirar bien hondo, mientras cierra los párpados a medias, como si las pupilas se le hubieran dilatado tanto que la luz intensa le molestara. "Vea, vea, esos son unos drogadictos", decía, y su hermana consentía con convencimiento. El niño lo hacía más por divertirse y llamar mi atención que porque convencido de lo que decía.
29 de diciembre del 2016.
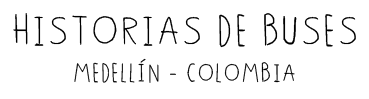
Me acuerdo de un señor, súper decente, que me preguntó, "usted cómo se llama" y yo “S.”, y resulta que la hija que estudia diseño de vestuario se llama S. y me contó un montón de cosas de la vida, que se día no había sacado el carro, que nunca había montado en bus. Y me dijo “no, niña perdón que yo le converse tanto, pero es que usted me recuerda tanto a mi hija”.
Es un chico que se sube a los buses, yo lo he visto muchísimo, es morenito y vende gomitas trululú, de esas con centro líquido. Un día estaba yo en el paradero de la frontera, esperando a una amiga que me iba a recoger en su carro. Entonces él tenía su cajita de gomas. Y yo estaba sentada en el paradero, él se me sentó al lado, ese día estaba súper bien vestido, yo lo había visto más gamincito. Y yo “ay, será que le compro”, pero como que me dio un poquito de pereza establecer contacto tan personal, entonces me dije no. Ya llevaba ahí un rato, y me dijo: “ah, me va a colaborar”; y yo había pensado en mi amiga, a la que le encantan las gomitas. Le dije “hágale pues”, entonces listo, le compré, entonces me preguntó: “usted cómo se llama”, y yo le dije S., “y vive por acá”, me dijo, y yo “sí”; le pregunté: “usted cómo se llama”, y él “Ismael”, y yo “ahh, qué nombre tan bonito”. Y me dijo "S., ay sí, ese nombre también es muy bonito" Y yo, "ay no, S. es muy común, pero Ismael, yo no lo conozco si no a usted". Y me empezó a contar que él ya estaba dejando la calle, y que estaba terminado el colegio, que él ya estaba vendiendo las últimas veces, que ya no quería más y quería estar con su familia que estaba muy orgullosa de él porque estaba terminando el colegio. Y me dijo "ah bueno S., que te vaya muy bien entonces", y se montó a un bus de sabaneta que seguía por ahí.
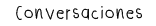
*Escrita por Juan David López Fernández y publicada originalmente en su blog pablablabras.blogspot.com, en enero del 2014
Estaba leyendo “La insoportable levedad del ser” de Milan Kundera en el bus Calasanz-Boston mientras me dirigía hacia mi trabajo. Entre los bruscos zarpazos que daba el bus yendo de lado a lado y los que me producían las reflexiones del libro, que cualquier incauto hubiera dicho que eran efecto de los movimientos del carro y no de las palabras, una mujer se puso de pie en el bus y el conductor, que al parecer la conocía a ella y a las otras dos personas con quienes venía, le dijo:
-Quiubo mija ¿usted va a dar toda la vuelta conmigo o qué? ¿Cuándo se va a bajar pues?
La mujer, sosteniéndose de las barras superiores del pasillo del bus, respondió con una risa sincera mientras le decía <>. Los demás pasajeros nos dejamos contagiar un poco por lo extraño del dialogo y todos estuvimos envueltos en un momento por una buena onda generalizada.
Pero todo se fue al suelo cuando la señora continuó hablando.
-No, ¿es que sabe qué? Yo vengo aquí para Villanueva. Ya me voy a bajar allí enseguidita.
El conductor, un poco más serio, le preguntó para qué venía a la conocida sala de cremación, ubicada en pleno centro de Medellín.
-Una sobrina- respondió la señora con la misma sonrisa en la cara.- Pero imagínese, necesito alguien que vaya a llorar, porque el policía que me iba a acompañar me dijo que no podía venir y ya no hay nadie que vaya a llorarla.
Yo me quedé estupefacto por tal tranquilidad para decir las cosas, mientras que los otros pasajeros respondían con su indiferencia o una que otra sonrisa incómoda por lo álgido del tema.
Intenté volver a la lectura de mi libro pero ya no fue posible, era como si “La insoportable levedad del ser”, la ironía incisiva con la que cuestiona la importancia de nuestras vidas y muertes, se hubiera salido de las páginas y conquistado ese espacio tan extraño y sórdido que se crea en los buses de esta ciudad.
Un día me puse a hablar con un conductor. Yo salía del gimnasio tarde, cogía el rosellón 2 para ir a mi casa. Entonces él ya esa semana me había recogido muchas veces, esa noche el bus estaba vacío y me dijo siéntese acá, y me senté en el puesto del copiloto. Me empezó a conversar: que había manejado mulas en Urabá, tenía mucha experiencia en conducción, me decía que en la ciudad era mejor. Y que él había nacido pa’ manejar.
Ismael
S.
Eso son un montón de alcohólicos